EFECTOS DE LOS SUCESOS SOCIOPOLÍTICOS EN LAS REPRESENTACIONES LIDER – GRUPO
- Estudio sistemático a través de la lámina CG del TRO - [1]
María Rosa Caride de Mizes
INDICE
- INTRODUCCION
- LA TECNICA DE RELACIONES OBJETALES
- JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LA TECNICA
- CUESTIONES METODOLOGICAS
- RESULTADOS OBTENIDOS
- DISCUSION DE LOS RESULTADOS
6.1. Comparación con la Muestra Nacional y entre las Muestras Buenos Aires (2000 – 2002)
6.2. Interpretación de los resultados
- CONCLUSIONES
- BIBLIOGRAFIA
1. Introducción
La exploración de la subjetividad mediante instrumentos de evaluación –en este caso, técnicas narrativas- hace necesario ampliar la mirada sobre las mismas son pena de quedar atrapados en un tipo de conocimiento que sólo da cuenta de un aspecto de la misma. Nos referimos con esto a ciertos enfoques que en el campo del Psicodiagnóstico se circunscriben a entidades clínicas que privilegian categorías provenientes de saberes y prácticas sobre las cuales habría que interrogarse a fin de indagar sobre su vigencia.
Pensamos que el mundo actual y con él las vicisitudes y problemas que conlleva, hace necesario considerar otras dimensiones que atraviesan, enriquecen y modifican los viejos cánones enmarcados en prácticas profesionales que -según sea el caso- pueden requerir de abordajes distintos de los tradicionales.
El oscurantismo, el hermetismo y la simplicidad de ciertas conclusiones que surgen como resultado en el marco “causa – efecto”, tras lo cual se esconde un supuesto “saber científico”, oculta en realidad la banalización y el vacío que marca nuestra época.
Es fundamental entonces abrevar en otras fuentes a fin de lograr un enfoque integrador del sujeto, producto no sólo de sus propios procesos subjetivos, sino también del atravesamiento sociocultural que lo constituye.
Es así que a partir de esta propuesta encaramos la interpretación del TRO, no sólo desde las bases teóricas en las que se fundamenta la teoría, sino también que ampliamos el marco interpretativo complementándolo con una mirada psicosocial, referida preferentemente al momento actual, cuyo punto de inflexión parece situarse en los acontecimientos vividos en el mes de diciembre del 2001.
Si focalizamos nuestra mirada en la “Técnica de relaciones objetales (interpersonales)”, podemos encontrar un territorio más amplio – y no por ello menos eficaz – que aquel a que puede quedar acotada una lectura más clásica de las historias.
Una mirada psico – socio – antropológica permitirá tener un enfoque más actual del sujeto considerándolo desde distintas perspectivas que den cuenta de su constitución, de su singular manera de “estar en el mundo”, sin por ello dejar de lado su especificidad.
Lo que expondremos a continuación es sólo un recorte de una investigación más amplia que en el ámbito de la Cátedra Universitaria estamos realizando a través del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) desde el año 2002.
Dicha investigación lleva por título: Indicadores del malestar colectivo en el momento actual a través del Test de Relaciones Objetales (TRO) de H. Phillipson y tiene como objetivo obtener indicadores de la influencia del malestar social con el que convivimos los argentinos en una muestra de clase media (criterio académico), en un corte etario entre 20 y 30 años de ambos sexos, de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de lo precedente acotamos la investigación en curso a fin de comunicar algunos hallazgos parciales, a nuestro entender significativos, vinculados a la lámina CG.
2. La Técnica de Relaciones Objetales
a) Estímulo utilizado
Las láminas no han sufrido variantes desde la creación del Test hasta el año 2001. En esta fecha el color (Serie C) de las planchas cambió significativamente, por lo cual se trabajaron aquellas pertenecientes a la edición 1965, para evitar los inconvenientes que la modificación del color en el estímulo podría acarrear en la producción de las historias.
Utilizamos por lo tanto el mismo material (tipo de láminas) que la Dra. Frank de Verthelyi y colaboradores (1972) había usado en la investigación titulada: “Una aproximación normativa al Test de Relaciones Objetales” y que también formó parte de la selección que la mencionada autora presentó en la versión correspondiente al Test de Relaciones Objetales aplicado al área laboral.
En cuanto al segundo punto, el vinculado a los criterios que se emplearon para la interpretación de los datos, autores como Frank de Verthelyi, Siquier de Ocampo y García Arzeno en nuestro país y Giovannini F. – Zennaro, A. y Falcetti, E. - Lis, A. en Italia, usan en general las categorías tal como Phillipson las propone, no habiendo hallado por el momento información disímil en relación a esta temática.
En cuanto al material estímulo, la técnica consta de 12 láminas en las que figuran situaciones básicas de relaciones objetales y una lámina en blanco.
Dichas láminas pertenecen a tres series: A, B y C, las cuales se caracterizan por tener similar contenido humano (uno, dos, tres personajes y grupal), el cual es común a las tres series, las que varían en su contenido de realidad (objetos del ambiente) y contexto de realidad o clima emocional, dado por los matices de blanco, negro y grises y la implementación del color.
La Serie A presenta situaciones de R-O. en un marco de sombreado liviano al carbón y no tiene una composición definida en cuanto a Contenido de Realidad. Es evocativa de necesidades primitivas de dependencia.
La Serie B se encuentra dibujada con mayor contraste de blanco y negro. El Contenido de Realidad (elementos del ambiente físico) es aquí más definido. En cuanto al Contexto de Realidad, enfatiza R-O. con objetos amenazantes en un clima de frialdad e inflexible.
En la Serie C, el escenario en el que se presentan las R-O. es más rico y altamente diferenciado. El Contenido de Realidad es más detallado, pero ambiguo. En relación al Contexto de Realidad, el color en esta serie se utiliza con dos modalidades: intrusita y/o difuminada. Los colores utilizados por Phillipson en su test son: rojo, azul verdoso, amarillo y blanco, los cuales son evocativos de diferentes tipos de sentimientos.
b) Las Consignas
No fueron modificadas en líneas generales, salvo una precisión más acotada correspondiente a la consigna de la Lámina en blanco en la cual se enfatizan los tres momentos:
Imagine
Describa
Relate una historia como en las láminas anteriores
Por lo tanto, se formularon de la siguiente manera:
Consigna para las láminas con representación pictórica (Láminas 1 a 12):
“Voy a mostrarle unas cuantas láminas. Deseo que las vea una por una e imagine qué pueden representar. En la medida que Ud. le vaya dando vida en su imaginación, le voy pedir que construya una breve historia al respecto. En primer lugar, deberá decir cómo se imagina que surgió esta situación (esto lo puede hacer en una o dos oraciones).Luego imagine que es lo que está sucediendo en la situación y cuéntemelo con más detalles. Finalmente imagine qué sucede luego, o como puede terminar. El relato se realiza en tres partes: el comienzo, la parte del medio (que será más detallada) y el final. Podemos hacer una como ejemplo (la A-1). Ud. me puede preguntar sobre ella y yo le diré si está bien.”
Consigna para la lámina en blanco:
“En esta lámina no hay nada representado. Desearía que Ud. imagine que escena podría estar representada. Una vez que la imagine, por favor descríbala lo más detalladamente posible y luego relate una historia de la misma forma que en las láminas anteriores.”
3. Justificación de la elección de la Técnica
Si bien existen numerosos instrumentos que podrían evaluar la cuestión social, preferimos utilizar en este caso una determinada Técnica Proyectiva (TRO) por el tipo de situaciones que la misma presenta.
En primer lugar, descartamos los Cuestionarios, porque entendemos que éstos no podrían brindarnos indicadores del mencionado malestar social, estableciendo una relación entre la percepción de las situaciones y los aspectos constitutivos de la subjetividad.
En cuanto a las otras Técnicas Proyectivas Temáticas, no elegimos el TAT por ejemplo, porque pensamos que la representación pictórica de las láminas no era pertinente para el objetivo de nuestro trabajo, a pesar de que se lo ha utilizado en el campo de la Psicología Social y la Antropología Cultural.
Esta Técnica, según Henry: “constituye un instrumento especialmente indicado para los estudios sobre el comportamiento social que trata de averiguar los factores psicológicos y maneras sociales de mayor importancia el en comportamiento social”[2], pero debido al tipo de cuestiones que el mismo investiga y los procedimientos para la investigación social, consideramos que no era adecuado para los objetivos de nuestra investigación, a lo que se agregan las características del material estímulo que utiliza.
Coincidiendo con lo que expresan Siquier de Ocampo, García Arzeno y colaboradores, nuestra elección recayó en el TRO por diversos motivos:
a) El alto grado de saturación proyectiva del TRO, brindado por la calidad del estímulo en relación al contenido humano, al contenido de realidad y el clima emocional. Lo dicho le da al sujeto la posibilidad de moldear el estímulo con mayor libertad que la que le puede otorgar el TAT. Este estímulo utiliza un material más definido y por lo tanto sugerente debido a la mayor estructuración de las láminas, siendo evidente la época en que se creó.
b) En relación al contenido humano, en el TRO los personajes se presentan con características indefinidas, sin rostro, sin edad ni sexo y carentes de expresión. No aparece tampoco movimiento humano explícito.
En cambio en el TAT, los personajes son bien definidos, con diferencias de edad y sexo y sugieren movimiento explícito.
c) En cuanto al contenido de realidad, en el TRO es variado y según la serie presenta diferentes grados de estructuración, lo que permite una mayor libertad de respuesta y la posibilidad de presentar la situación que plantea la lámina en distintos ámbitos.
El TAT por el contrario, presenta en algunas láminas mayor influencia de lo cultural –como dijimos anteriormente- evidenciando un alto grado de estructuración en los elementos del ambiente.
En cuanto al contexto de realidad (clima emocional), aparece en el TRO a través de la simbolización de la textura, las dos modalidades con que se presenta el color (difuminado o intrusivo) y las diferentes maneras en que el sombreado (claroscuro) se juega en la gama de blanco, gris y negro.
d) Por otra parte es importante considerar que así como el TAT es un instrumento esencialmente dramático (lo que cada lámina explora se sugiere a través de un alto grado de dramatización lo cual permite que se utilicen con frecuencia “historias clishé”), el TRO, en función de su alta saturación proyectiva, permite acceder a la proyección a través de dos vías: por un lado la percepción y por otro la dramatización.
e) Cobra entonces también importancia la diferencia de la consigna que se da en el TAT y en el TRO. Mientras que en el primero la secuencia temporal del drama se da de manera balanceada (se jerarquiza por igual pasado – presente – futuro), en el TRO dicha secuencia temporal se explora en su relación con la percepción, enfatizando el presente (… imagine que es lo que está sucediendo en la situación y cuéntemelo con más detalles …).
Esto permite explorar la secuencia temporal vinculada a la percepción, lo cual da lugar a integrar aspectos del material que brinda el Test de Rorschach (test eminentemente perceptivo) en lo perceptual con los contenidos de tipo dramático obtenidos a través del relato o narración en el TRO. O dicho de otra manera, podemos considerar al TRO un test de “forma” y “contenido”.
Ahora bien, en cuanto a su utilización en el marco de la psicología social, no hemos hallado antecedentes respecto al tema.
Además de lo expuesto en páginas anteriores, lo que influyó en nuestra elección, fue una nueva perspectiva que en relación al instrumento expone Phillipson en el prólogo correspondiente al libro de R. Frank de Verthelyi (comp.): Actualizaciones en el Test de Phillipson, el cual fue escrito veinticinco años después de la creación de su Test de Relaciones Objetales. Dicho texto incluyó una artículo de Phillipson denominado: “Una breve introducción al Test de Relaciones Objetales”, sin embargo es en el Prólogo de este libro donde se plantea un cambio en la perspectiva teórico-clínica del autor.
Comienza diciendo:
“… Ya han pasado veinte años desde la primera publicación del Test de Relaciones Objetales. La estructura, la selección de las láminas y el método de aplicación del test están muy relacionados con los desarrollos del conocimiento y la teoría psicoanalítica de Fairbairn y Klein en Gran Bretaña y de Sullivan en EE.UU. Estos desarrollos teóricos, conocidos como la “Teoría de las relaciones objetales”, visualizan el desarrollo del individuo en función de su experiencia en la interacción con “otros” significativos desde la más temprana infancia hacia la adultez …”.
Y más adelante:
“… Incluso podríamos preguntarnos si el nombre “Teoría de las relaciones objetales” no representa una despersonalización de los datos de índole esencialmente interpersonal que intentamos comprender …
… En 1975, la “Teoría de las relaciones objetales”, podría, con mayor propiedad, llamarse “Técnica de las relaciones interpersonales” o “Técnica de la percepción y experiencia interpersonal …”
Pensamos de acuerdo a lo dicho que este instrumento puede ser de suma utilidad para esturar las relaciones interpersonales en los distintos ámbitos en que se desarrollan. Por consiguiente, si nuestro objeto era ver si a través de dicha técnica se podían hallar indicios de malestar social, pensamos que las láminas CG y BG eran adecuadas por sus características para investigar las relaciones entre un individuo con rasgos de autoridad y el grupo, como así también la problemática intra-grupo.
Como en el caso particular de este trabajo nos centraremos en la relación líder – grupo, por lo tanto oportunamente focalizaremos nuestra atención en la lámina CG, ya que esta es la situación que desde el estímulo plantea la lámina.
4. Cuestiones Metodológicas
Animados por lo expuesto anteriormente, pensamos que es lícito explorar las “relaciones interpersonales” con el instrumento que hemos elegido.
Nuestra hipótesis de partida fue: la forma en que un sujeto percibe las situaciones actuales (y por ende las relaciones interpersonales) y resignifica las pasadas y la manera como interpreta la mismas, no sólo se relaciona con sus aspectos constitutivos y experiencias de relaciones primarias, sino también con procesos, sucesos y acontecimientos sociales pasados y presentes que condicionan y determinan sus conductas, haceres y producciones de diferente índole, lo cual queda plasmado a través de la verbalización (relato, historia, narración) que realiza frente al estímulo que supone la lámina.
Selección del material
De acuerdo a la hipótesis de partida, se seleccionaron las láminas A1 – B1 – C1 – BG – CG y la lámina en blanco. La lámina AG se encuentra en estudio, a fin de ver si es posible su inclusión en la selección.
Se eligieron las láminas A1 – B1 – C1 porque presentan situaciones unipersonales donde las figuras humanas, si bien son ambiguas, nos muestran diferentes grados de definición al igual que los elementos del mundo físico (contenido de realidad). En cuanto al contexto de realidad o clima emocional, se presenta también con diferentes matices, gris claro, difuminado hasta negro – gris bien definido y el uso del color según la serie. Pensamos que dichas láminas (A1 – B1 – C1) permiten explorar la capacidad para estar a solas y la capacidad de reflexión y juicio de realidad, en los diferentes contextos en los que se desarrolla la situación de R-O.
Las láminas BG y CG fueron elegidas en función de que exploran la relación individuo – grupo a través de una representación pictórica con características muy diferentes en cuanto a los tres ejes mencionados.
Mientras que CG por la disposición espacial de la “sombra” (personaje) y el grupo permite incluir variables “arriba – abajo” y el desplazarse “subir – bajar”; BG en cambio plantea una exclusión entre “personaje – grupo” en un mismo nivel espacial.
En cuanto a la lámina en blanco, como su nombre lo indica no tiene ningún tipo de representación pictórica; de allí que la consigna se realice en los tres momentos mencionados.
Aquello que el sujeto “imagina – describe y relata” brinda en general información sobre el “tipo de mundo” que éste construye para sí, sobre metas, proyectos, afectos, vínculos e interacciones entre los personajes que pueblan sus fantasías y el ámbito donde se desarrolla dicha interacción.
Composición y amplitud de la muestra
Se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional compuesta por sujetos del mismo sexo en un corte etario entre 20 y 30 años y contexto sociocultural similar (clase media), pertenecientes a los años 2000 y 2002. Debido a que no se incluyó en la batería de tests administrados ninguno que evaluara nivel intelectual, la selección en esta área se realizó tomando como base el “criterio académico” (ciclo secundario completo). Se consideró también el criterio denominado “normalidad clínica” que se refiere a que se excluyen de ambas muestras todos aquellos sujetos que:
q fueron consultantes o recibieron tratamiento psicológico en alguna oportunidad;
q presentaron signos evidentes de alguna patología durante las entrevistas o hicieron referencia a algún tipo de alteración psíquica padecida.
Procedimiento para la recolección de datos
Se aplicó en primer lugar el mencionado instrumento a una muestra experimental a fin de llevar a cabo los ajustes pertinentes en la administración definitiva.
Posteriormente se procedió a la administración del instrumento a las muestras seleccionadas, realizada en forma individual, siguiendo el modelo canónico de administración, dado por su autor, H. Phillipson, y retomado en el trabajo normativo de la Dra. Frank de Verthelyi en el año 1972.
Se aplicaron a los sujetos de la muestra todas las láminas y se procedió posteriormente a clasificar y agrupar las historias correspondientes a las planchas elegidas para esta investigación.
Categorías
Se procedió a revisar las Categorías que propone Phillipson (y retoma Frank de Verthelyi) para el análisis de los datos del test, las cuales fueron reformuladas por nosotros quedando acotadas de la siguiente manera, en función del enfoque psicosocial:
I. Capacidad para estar a solas, explorada mediante las láminas A1 – B1 – C1.
II. Relación individuo – grupo (posibilidad de establecer vínculos), explorada mediante las láminas CG y BG.
III. Metas y proyectos (tipo de mundo que el sujeto construye para sí), explorada mediante la lámina en blanco.
Se eligieron las Categorías mencionadas debido a que estas se hallan estrechamente vinculadas a la capacidad de elaboración y su relación con los recursos internos de cada quien para tolerar el malestar colectivo en el que estamos inmersos, sin que ello implique un deterioro severo en el yo y en su posibilidad de establecer relaciones interpersonales “sanas” y proyectos de vida.
Categorías relación individuo – grupo (láminas CG – BG)
Ahora bien, en relación a los objetivos de este trabajo mencionados al comienzo del mismo, recordemos que esta presentación se ocupará solamente de los hallazgos encontrados en los relatos de la lámina CG en las muestras 2000 y 2002, en ambos sexos.
Comentamos en páginas anteriores con referencia a la lámina CG, que lo que explora es “la relación del grupo versus figura de autoridad”. Ampliaremos ahora el objetivo de nuestra exploración en CG. Phillipson, Coleman y Verthelyi consideran que es respuesta popular mencionar una clara oposición “individuo – grupo” en la Lámina CG.
Debido a la situación social que la lámina plantea, suponemos que a través del análisis de la percepción del estímulo y de los relatos dados frente al mismo, podemos observar indicadores que permitan dar cuenta de cómo fue vivida la crisis sociopolítica por la que atravesamos los argentinos en el lapso 2000-2002.
Creemos que a través de las respuestas a esta lámina es posible ver si se reflejan algunos cambios en cuanto a la representación líder – grupo, o si por el contrario, dicha representación se mantiene según los datos normativos correspondientes al año 1972.
Los autores mencionados consideran que si bien por sus características, la lámina CG favorece las distorsiones perceptuales, se espera que la mayoría de los sujetos a quienes se les administra la prueba puedan percibir los dos términos de la relación y dar cuenta del vínculo que une a ambos, ya que la no posibilidad de unión de dichos términos determinaría que funciona con mayor fuerza el mecanismo de disociación. Tanto Phillipson como Frank de Verthelyi explicitan que la significación que promueve la lámina CG es la relación del grupo con una figura de autoridad (“grupo al pie de una escalera que desafía o es desafiado por una autoridad ubicada en lo alto”).[3]
Con referencia a la Categoría General individuo – grupo, esta se definió como “la posibilidad de relación de ambos términos a través de la interacción, cualquiera fuese la intención de la misma”. Hay que tener presente que si bien la lámina plantea una situación grupal, la temática de la misma gira alrededor del “grupo versus individuo con rasgos de autoridad (líder)”. Ahora bien, del análisis del material obtenido surgió que la mencionada Categoría General acepta dos Categorías Principales:
a) con relación (individuo – grupo)
b) sin relación (individuo – grupo)
Hallamos en los relatos de los sujetos de la muestra que no siempre se menciona la relación entre ambos términos del estímulo y por otra parte, cuando se alude a la interacción, ésta no siempre se refieren a la relación líder – grupo que es lo esperable. Por consiguiente tenemos que considerar dos Sub-Categorías: relación líder – grupo y relación persona – grupo, queriendo significar con el término persona que ésta no cumple el rol de liderazgo, que es clásico atribuir al personaje situado en lo alto de la escalera.
Así la Sub-Categoría con “relación líder – grupo” se definió como la posibilidad de establecer una relación polarizada entre una figura con cierto poder por un lado y el grupo por el otro, a través de un vínculo en el que se reclama, pide o solicita algo, según el caso (clishé). Se configura así una relación asimétrica donde los dos términos son necesarios para que se de el fenómeno de liderazgo.
La Sub-Categoría con relación persona – grupo alude a diferentes tipos de vínculos y roles que se dan entre ambos términos de la relación, o sea cuando hay algún tipo de contacto o comunicación entre los mismos, aunque en algunos casos se adjudique al personaje ciertas características que promueven el reconocimiento del grupo.
En cuanto a la Categoría Principal sin relación (individuo – grupo) ésta se refiere a la ausencia de interacción o conexión entre los mismos, aunque ambas instancias se hallen verbalizadas en la historia, o dicho de otra manera, cuando no puede organizarse una relación entre los dos términos.
Sintetizando lo expuesto, tenemos el siguiente cuadro:
CATEGORIA GENERAL INDIVIDUO – GRUPO
|
Categorías Principales |
|
Sub - Categorías |
|
|
|
|
|
|
|
a1) Relación líder - grupo |
|
a) Con relación |
|
|
|
|
|
a2) Relación persona - grupo |
|
|
|
|
|
b) Sin relación |
|
|
|
|
|
|
Nos parece oportuno comentar que en un principio habíamos considerado una tercera Categoría Principal, a la que denominamos “Paisaje”. Bajo esta denominación se incluyeron aquellas historias donde se alude a montañas, aviones, ríos, campos, entre otros y en las cuales no se mencionan las dos dimensiones de la relación individuo – grupo. Puede tratarse de un paisaje poblado (una persona o bien gente pensando, como así también auto-referencial: “aquí es como si estuviera viajando en un avión y veo el paisaje de curvas, montañas y el mar …”).
Resolvimos sacar esta categoría por no ser lo suficientemente relevante en cuanto a su frecuencia. Tuvimos en cuenta para su exclusión que desde el punto de vista estadístico, y trabajando con muestras acotadas – como es nuestro caso – el cálculo se complica.
Por otra parte entendemos que en situaciones como la planteada, es recomendable eliminar o juntar categorías, siempre que dicha unión tenga sentido conceptual, por lo tanto elegimos esta segunda opción, ya que el objetivo de nuestro trabajo es comparar si se visualiza y/o menciona lo estándar contra respuestas que no son esperables.
Quizá no está de más aclarar que no se trató de unificar “sin relación” y “paisaje” de manera arbitraria como si se tratara de lo mismo, sino que se tomó en cuenta como criterio lo que tenían en común, es justamente que ambas no son lo esperable, o dicho de otra manera, que el patrón de unificación es que lo visto y expresado a través del relato no es lo que se espera para esta lámina, por lo tanto no corresponde al clishé.
A continuación ejemplificaremos brevemente cada una de las Sub-Categorías mencionadas:
Categoría Principal: Con relación
Sub-Categoría: Relación líder - grupo
Muestra año 2000 – Caso N° 18 – edad 25 años – sexo femenino
“Es una revolución. Hay gente que no estaba contenta con algo, parece un acto de protesta, no se si se va a solucionar algo. Las personas están agitadas. Escuchan a alguien que les está hablando, se ve la sombra del que habla. Se agitan y luego son controlados por la policía. Algunos quedan detenidos y otros se van a sus casas. Al final todo queda igual y nada se solucionó”.
Categoría Principal: Con relación
Sub-Categoría: Relación persona - grupo
Muestra año 2002 – Caso N° 11 – edad 21 años – sexo masculino
“Esto es una escalera de la facultad. Hay un joven que acaba de concluir un examen parcial de Filosofía que le llevó tres meses de arduo estudio. Debajo de esa pronunciada escalera están los amigos esperando que Matías se les arrime y les exprese el resultado de su parcial. Hay aproximadamente seis amigos de su equipo de fútbol del barrio.
Por la cara de felicidad que logran percibir los amigos, parece que le fue bien, y uno de ellos se pone a festejar, ya que el amigo aprobó y va a poder ir a la final del torneo que estaban jugando”.
Categoría Principal: Con relación
Muestra año 2002 – Caso N° 11 – edad 21 años – sexo masculino
“Es una pileta de natación. Parece … es una pileta. Es gente que está esperando para ver un campeonato o algo de algún deporte acuático. Simplemente gente que está en la tribuna como esperando a que empiece la competencia. Bueno, después empieza la competencia y sale primero Meolanz, que es el argentino. Acá están los andaniveles (señalando las líneas paralelas)”
5. Resultados Obtenidos «
Se procedió a realizar el análisis de los resultados considerando:
a) Diferencias por género en ambos años
b) Diferencias por año en ambos géneros
c) Diferencias por año, según género
d) Diferencias por género, según año.
En todos los casos para llevar a cabo el análisis se utilizó chi-cuadrado.
a) Diferencias por género en ambos años
% de Género – Años 2000 y 2002 – Sexo masculino y femenino
Chi-Cuadrado (2) = 10.228; p (bilateral) = .006
|
Lámina |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Relación con líder |
23 (46.0%) |
8 (17.4%) |
31 |
|
Relación persona-grupo |
20 (40.0%) |
23 (50.0%) |
43 |
|
Sin relación |
7 (14.0%) |
15 (32.6%) |
22 |
|
Total |
50 |
46 |
96 |
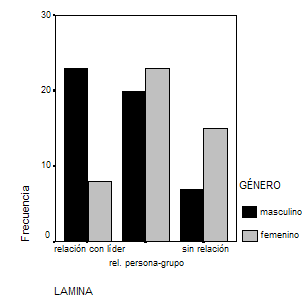
Se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto de la situación que atribuían a lo representado en la lámina. Los hombres vieron más que las mujeres la relación con el líder (hombres = 46.0% vs. mujeres = 17.4%), mientras que las mujeres vieron más que los hombres los dos términos del estímulo (individuo – grupo), pero sin relación entre ellos (mujeres = 32,6% vs. hombres = 14,0%). En cuanto a la Sub-Categoría persona – grupo, si bien son en mayor porcentaje las mujeres las que vieron esta Sub-Categoría, la diferencia es muy pequeña (10% - mujeres = 50% vs. Hombres = 40%).
Por lo tanto, las diferencias más relevantes las encontramos en:
§ relación con el líder > en hombres
§ sin relación individuo grupo > en mujeres
b) Diferencias por año en ambos géneros
Se analizó en este punto si había diferencias por año (2000 – 2002) en ambos géneros.
% de Año
Chi-Cuadrado (2) = 7.329; p (bilateral) = .026
Lámina |
Año 2000 |
Año 2002 |
Total |
Relación con líder |
20 (40.8%) |
11 (23.4%) |
31 |
|
Relación persona-grupo |
23 (46.9%) |
20 (42.6%) |
43 |
|
Sin relación |
6 (12.2%) |
16 (34.0%) |
22 |
|
Total |
49 |
47 |
96 |
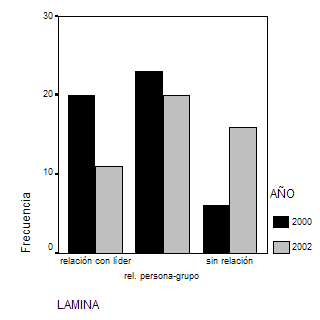
Se encontraron diferencias significativas entre el año 2000 y el 2002 respecto al contenido de la situación que representa la lámina. En los relatos correspondientes al año 2000 se mencionaba más la relación con el líder (año 2000: 40,8% vs. Año 2002: 23, 4%) mientras que en el 2002 hubo más historias en las que no se mencionaba ninguna relación ( año 2000 = 12.2% vs. año 2002 = 34.0%).
En cuanto a la Sub-Categoría relación persona-grupo, si bien se menciona en mayor porcentaje en el 2000 (46.9%), que en 2002 (42.6%), la diferencia es muy pequeña. De manera que es en la Sub-Categoría relación con el líder y en la Categoría sin relación, donde se dan las diferencias más relevantes entre los años 2000 y 2002.
c) Diferencias por año, según el género
Se procedió aquí a analizar si las diferencias por año (2000 y 2002), variaban en función del género. Con tal propósito se analizaron por separado hombres y mujeres. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:
HOMBRES
% de Año
Chi-Cuadrado (2) = 5.902; p (bilateral) = .052
|
Lámina |
Año 2000 |
Año 2002 |
Total |
Relación con líder |
15 (60.0%) |
8 (32.0%) |
23 |
|
Relación persona-grupo |
9 (36.0%) |
11 (44.0%) |
20 |
|
Sin relación |
1 (4.0%) |
6 (24.0%) |
7 |
|
Total |
25 |
25 |
50 |
MUJERES
% de Año
Chi-Cuadrado (2) = 3.173; p (bilateral) = .205
|
Lámina |
Año 2000 |
Año 2002 |
Total |
Relación con líder |
5 (20.8%) |
3 (13.6%) |
8 |
|
Relación persona-grupo |
14 (58.3%) |
9 (40.9%) |
23 |
|
Sin relación |
5 (20.8%) |
10 (45.5%) |
15 |
|
Total |
24 |
22 |
46 |
Tanto en la tabla de frecuencias de los hombres como en la de las mujeres había 2 casillas (33.3%) con una frecuencia esperada inferior a 5. Desde un punto de vista técnico hubiera sido aconsejable unificar categorías con el fin de eliminar las frecuencias esperadas menores a 5 o de reducir las mismas a una sola casilla, para una mayor precisión del cálculo. Preferimos mantener las categorías tal cual estaban por dos motivos:
§ La comparación entre los años, ya estaba hecha con el total de los sujetos y había sido claramente significativa.
§ Si el propósito de estos nuevos análisis era observar si la diferencia encontrada, variaba en función del género, era importante preservar las categorías originales.
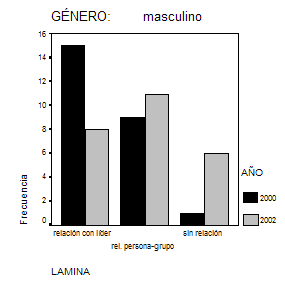
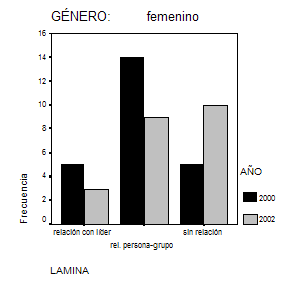
En ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, la Sub-Categoría relación con el líder disminuye su frecuencia hacia el año 2002, mientras que la categoría sin relación incrementa su frecuencia hacia el mismo año. La Sub-Categoría relación persona-grupo, en los hombres aumenta su frecuencia en el 2002, mientras que en las mujeres disminuye su frecuencia. Pero la relación entre lo que se observa y/o relata en la lámina y el año es más fuerte en los hombres que en las mujeres (V de Cramer = .344 y .263, respectivamente), y en concordancia con esto, en los hombres se obtiene una diferencia casi significativa [p = .052 (bilateral)], mientras que en las mujeres la diferencia encontrada no sería significativa [p = .205 (bilateral)].
Esto no indica, necesariamente, que no haya diferencias por año en las mujeres y que las diferencias encontradas sean variaciones puramente azarosas, ya que el cálculo estadístico para la estimación de la significación es muy sensible al número de sujetos y al dividir la muestra en hombres y mujeres el número de sujetos incluidos en cada cálculo se vio reducido aproximadamente a la mitad. Conservando la misma tendencia y con 96 sujetos como era el cálculo original, la diferencia hubiera sido significativa (chi-cuadrado (2) = 7.303; p = .026).
La diferencia entre los dos años (2000 – 2002) se da con mayor intensidad en los hombres en las Sub-Categorías relación con el líder y la Categoría sin relación. En la Sub-Categoría relación persona-grupo se invierte el sentido de la diferencia según se trate de hombres o de mujeres.
d) Diferencias por género, según año
Se analizó aquí si las diferencias por género, variaban en función del año. Con tal propósito se analizaron por separado los sujetos del año 2000 y los del 2002. A continuación presentamos los resultados obtenidos:
AÑO 2000
% de Género
Chi-Cuadrado (2) = 8.737; p (bilateral) = .013
|
Lámina |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Relación con líder |
15 (60.0%) |
5 (20.8%) |
20 |
|
Relación persona-grupo |
9 (36.0%) |
14 (58.3%) |
23 |
|
Sin relación |
1 (4.0%) |
5 (20.8%) |
6 |
|
Total |
25 |
24 |
49 |
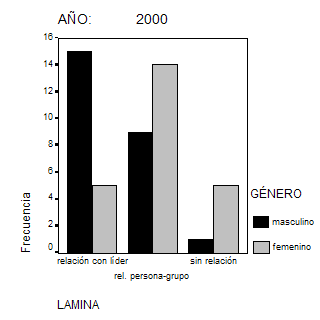
AÑO 2002
% de Género
Chi-Cuadrado (2) = 3.295; p (bilateral) = .193
|
Lámina |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Relación con líder |
8 (32.0%) |
3 (13.6%) |
11 |
|
Relación persona-grupo |
11 (44.0%) |
9 (40.9%) |
20 |
|
Sin relación |
6 (24.0%) |
10 (45.5%) |
16 |
|
Total |
25 |
22 |
47 |
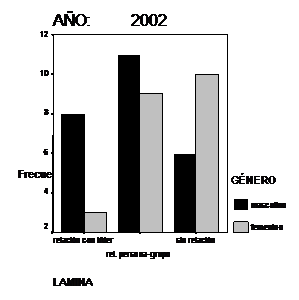
No se encontraron en estos nuevos análisis diferencias significativas con los resultados de análisis realizados en el punto c), sólo se confirmó que la comparación entre hombres y mujeres había arrojado diferencias relevantes, como ya fuera mencionado.
En ambos años, la Sub-Categoría relación con el líder se da más en los hombres, mientras que la categoría sin relación se da más en las mujeres. La Sub-Categoría relación persona -grupo, en el año 2000 aparece más en las mujeres, mientras que en el año 2002 se da más en los hombres (aunque con una diferencia muy pequeña). Pero la diferencia entre hombres y mujeres es mayor en el año 2000 que en el 2002 (V de Cramer = .422 y .265, respectivamente), y en concordancia con esto, en el año 2000 se obtiene una diferencia significativa [p = .013 (bilateral)], mientras que en el año 2002 la diferencia encontrada no sería significativa [p = .193 (bilateral)].
La diferencia entre hombres y mujeres se da con mayor intensidad en el año 2000 en la Sub-Categorías relación con el líder y en la Categoría sin relación. En la Sub-Categoría relación persona -grupo se invierte el sentido de la diferencia según de que año se trate.
6. Discusión de los resultados
6.1. Comparación con la Muestra Nacional y entre las Muestras Buenos Aires (2000 - 2002)
De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que hay algunas diferencias entre nuestra muestra (Buenos Aires, 2002 - 2002) y la muestra Nacional (año 1972), trabajada por la Lic. Renata Frank de Verthelyi.
Las diferencias halladas se refieren en particular a la relación existente entre el personaje con rasgos de autoridad que se encuentra en lo alto de la escalera, y el grupo en la parte inferior de la misma, tal como aparecen en el siguiente cuadro:
|
Muestra
|
Nacional |
Buenos Aires |
|||||
|
Año
|
1972 |
2000 |
2002 |
||||
|
Género
|
Masc. |
Fem. |
Masc. |
Fem. |
Masc. |
Fem. |
|
|
Relación individuo - grupo |
Líder – grupo
|
70%
|
60% |
20,8 % |
32 % |
13,6 % |
|
|
Persona – grupo
|
Sin % |
36% |
58,5 % |
44 % |
40,9 % |
||
|
Sin relación
|
No se consigna
|
4% |
20,8 % |
24% |
45,5 % |
||
A pesar de las diferencias en los porcentajes, tanto en las muestras de Phillipson como en la de Coleman, la de Frank de Verthelyi y la nuestra, en general se mantiene en las respuestas la diferenciación entre el personaje solo (líder o no) y el grupo.
Las diferencias más significativas se dan entre las muestras 1972, 2000 y 2002, como así también entre los años 2000 y 2002 de la muestra Buenos Aires.
De todos los datos mencionados en páginas anteriores, nos vamos a referir sólo a aquellos que nos parecen los más relevantes:
1. en primer lugar la caída de la figura del líder en el año 2002 (32%) en cuanto al porcentaje, tanto en relación a la muestra Nacional (1972 - 72%) como en la muestra buenos Aires (2000 - 60 %)
2. en segundo término, la cuestión de género, ya que las mujeres ven mucho más que los hombres la Categoría “sin relación”, tanto en el año 2002 (H: 4% - M: 29,8%), como en el 2002 (H: 24% - M: 45,5%). Además dicha categoría no figura en la muestra Nacional.
Lo que surge como novedoso es, por una parte que en la muestra Buenos Aires se realiza un estudio más exhaustivo vinculado a la cuestión de género y, por otra, que aparece la Categoría “sin relación” que no fue considerada en la muestra del año 1972, como así también la Sub-Categoría “persona – grupo” , que en la muestra Nacional no se encuentra de manera tan precisa.
Entendemos que las Categorías y Sub-Categorías consideradas por nosotros permiten ampliar el ámbito del exploración de la técnica en dos sentidos: por una parte en el área laboral, al considerar las relaciones entre pares, con figuras de autoridad y con otras personas que presenten otro tipo de rol y, por otro lado, en el ámbito socio-político, investigando el imaginario colectivo.
Además, el aporte a la cuestión relación individuo - grupo llena el vacío que quedó vacante al no contar con porcentajes en la muestra 1972, al tiempo que permite trabajar las representaciones líder – grupo tomando en cuenta el género de los sujetos.
Por lo tanto el análisis de los resultados nos abre una serie de interrogantes vinculados a la influencia que tienen los acontecimientos sociopolíticos en la percepción y significación que se otorga al estímulo.
Los relatos obtenidos durante la administración de la Técnica llevan a reflexionar asimismo sobre otras cuestiones tales como las diferencias existentes en los resultados actuales y los obtenidos por Frank de Verthelyi en el año 1972, en relación a los roles y cualidades de los personajes, el tipo de interacción de los mismos, el ámbito donde dichas interacciones se desarrollan, el clima emocional que se atribuye a la escenificación, todo lo cual será necesario considerarlo en otra oportunidad, ya que son temáticas que exceden el objetivo de este trabajo.
Si bien nuestras Categorías no se vinculan de manera unívoca con las de la autora mencionada, hay algunos puntos de contacto que es importante considerar. Hemos hallado, según lo expuesto, divergencias y convergencias que permiten reflexionar acerca de la variable sociopolítica y su influencia en la percepción y dramatización de las historias.
Frank de Verthelyi menciona entre las diferentes variables que analiza para cada historia, la que denomina interacción al igual que nosotros, y en relación a la lámina CG considera que el tipo de interacción que ésta promueve (relación líder – grupo) se halla verbalizado en los relatos teniendo un total cumplimiento el clishé siendo “muy significativo el desvío de la historia tipo en ella”. Entiende que es “esperable un alto porcentaje de la explicitación del conflicto” en un determinado grupo de láminas entre las que se encuentra la lámina CG. Más adelante expresa que “los roles asignados a la figura del líder en la CG adquieren también características nacionales acordes con el momento histórico-político: Rucci, Lanusse, etc. y corresponden esencialmente al tipo de figura de autoridad de índole superyoica percibido por la población inglesa. Estos datos referidos tanto a la relación líder – grupo como al momento político y a los roles asignados, no aparecen en nuestra muestra[4].
Por consiguiente, no se “polariza la relación” y queda anulado el fenómeno de liderazgo que se da con figuras de autoridad, tales como “decano, dirigente político, presidente, rey, tirano”, mencionados por los entrevistados en la muestra Nacional, sobre todo en varones. Es más, no sólo no se privilegia la relación con la figura de autoridad, sino que en muchos casos no aparece la mención a la existencia de una relación. Es decir que se nombran los dos términos representados en el estímulo, pero no se logra establecer una relación entre ellos, sobre todo en mujeres.
En el trabajo de Frank de Verthelyi no figura la Categoría “sin relación sujeto – grupo”, por lo que suponemos que quizá la misma, o bien no apareció en la muestra 1972, o no fue un dato relevante.
De acuerdo a lo expuesto, apreciamos lo siguiente:
a) Se mantiene la Categoría relación individuo – grupo, por lo tanto sigue siendo el clishé en cuanto a la mención de los dos términos de la relación, pero no se corresponde la “relación grupo y figura de autoridad”.
b) Cae la figura visualizada en lo alto de las escaleras como representación de líder y también la representación de grupo, ya que se alude a un tipo de vínculo aleatorio, a veces familiar, en algunos casos hostil o amistoso.
c) Aparece en nuestra muestra la Categoría “sin relación sujeto – grupo”.
Las diferencias relevantes con Frank de Verthelyi se dan entonces en los puntos b) y c), siendo más notorias las diferencias que se producen en la muestra del año 2002.
6.2. Interpretación de los resultados
Pensamos que la dificultad para adjudicar roles y cualidades específicos a los personajes, como así también la caída de la visualización de la relación líder – grupo puede ser el resultado de ciertos procesos sociales que no han permitido que el liderazgo socio-individual (que de alguna manera está representado en la lámina) se ponga de manifiesto con los atributos esperables a este tipo de relación. Consideramos que la caída de la figura del líder y del grupo como tal, se relaciona con una cierta banalización y vacuidad del discurso político que es característico del momento actual.
El liderazgo de alguna manera implica un reconocimiento hacia las personas que lo ejercen, lo cual está vinculado a una posición de poder que en el año 1972 se le asignaba a la figura de un político. Y si bien el líder es el producto de algunas características que le son propias, también es portador de otras características que corresponden a los que lo siguen. “Algo pasa en él puesto que moviliza la atención y el reconocimiento; pero algo pasa también en los otros que los lleva a otorgarle tal identificación”. [5]
De acuerdo a lo dicho anteriormente, conjeturamos que no sólo se ha vaciado la figura del líder, sino también se ha desdibujado el grupo como tal, ya que los integrantes del grupo (cuando lo ven) aparecen mayoritariamente con matices de indefinición y con ausencia casi total de rasgos que hacen a la identidad de los protagonistas.
Esto abonaría la hipótesis de que “la relación entre ambos polos genera una mutua dependencia y que en ese caso, se trataría de una relación de poder y por lo tanto habría cierta reciprocidad de poder en la misma” [6].
Ahora bien, el hecho de no ver en lo alto de la escalera a la figura de autoridad, lo cual tenía una connotación vernácula, habla de un vaciamiento del lugar del Ideal, lo que tiene que ver con una desilusión respecto al reconocimiento del poder y la autoridad otorgada a un personaje, en nuestro caso por el grupo (los liderados).
Si lo dicho lo traducimos a un lenguaje psicoanalítico, se correspondería con un proceso de desinvestidura que se da a nivel individual en personas que están en repliegue narcisista y puede ser consecuencia de situaciones traumáticas.
Por lo tanto nos interrogamos si el efecto “trauma” de los acontecimientos de diciembre del 2001, no constituyó un “trauma a nivel social” que vació el lugar del liderazgo y debilitó el grupo.
En general no hay estudios acerca de esto, con instrumentos que puedan dar cuenta de la causa que produjo este vaciamiento, lo que sí vemos a través del análisis de los datos obtenidos, es la caída de dicha figura y de la representación grupo que nos lleva a reflexionar sobre el mencionado “trauma social” y las consecuencias de éste.
Parecería que el “efecto trauma de los sucesos mencionados” provocó una ruptura que llevó a la caída de la representación líder – grupo.
Mencionamos al comienzo de este punto, la dificultad de los sujetos de la muestra para poder visualizar la relación, sobre todo en los hombres en el año 2002. Sin embargo, si tenemos en cuenta el cuadro realizado en páginas anteriores, encontramos que ya en el año 2000 y en mayor porcentaje en el 2002, las mujeres no hacían referencia a la relación líder – grupo, sino que no establecían ningún tipo de relación entre los dos polos de lo representado en la lámina. Nos preguntamos entonces qué pasa con las mujeres de entre 20 y 30 años (edad correspondiente a nuestra muestra en los años 2000 y 2002).
El único dato con que contamos vinculado a la lámina CG sobre esta temática es el que aparece en el libro de Frank de Verthelyi[7], expresado de la siguiente manera:
“… las mujeres señalan más roles subordinados (estudiantes, obreros, esclavos o espectadores de encuentros deportivos o artísticos). En los roles descriptivos, los varones especifican aún más la figura de autoridad. Las mujeres en cambio señalan la edad juvenil de las figuras …”
Lamentablemente nosotros aún no hemos trabajado los roles asignados a las figuras percibidas, estudio que dejaremos para otra oportunidad, ya que pensamos que puede brindarnos datos interesantes y que ahora excede nuestro objetivo.
Sin embargo, conjeturamos que si la mencionada autora realizó la diferenciación expuesta en párrafos anteriores, ella debió encontrar que la relación líder – grupo se daba tanto en hombres como en mujeres, lo cual no es nuestro caso.
7. Conclusiones
De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, podemos considerar que la Lámina CG no sólo es útil para explorar la relación individuo – grupo, sino que el análisis de los resultados que brinda la misma, agrega hallazgos interesantes:
a) referidos a cuestiones de género
b) relacionados con el hecho de no establecer relaciones entre los dos términos que se hallan presentes en el estímulo
Recordemos que esta lámina se ha utilizado tradicionalmente en el ámbito clínico, como así también en el laboral. En el primero de los casos, da cuenta de la relación del grupo con un individuo con rasgos de autoridad, como así también a nivel intrapsíquico de la relación entre el Yo y el Superyo. En el ámbito laboral permite explorar las particularidades de las relaciones interpersonales, al incluir la figura de autoridad y sus características, en cuanto al rol que se le adjudica a la misma y el grado de comunicación existente entre dicha figura y el grupo y el tipo de relación que pueda llegar a establecerse entre ambos en el ámbito empresarial y la actividad laboral.
Desde la perspectiva psicosocial que nosotros hemos encarado, ha permitido acceder a establecer diferencias según el género de que se trate, como así también a no encontrar relaciones entre el personaje representado en la lámina y el grupo, lo cual tradicionalmente no se daba con frecuencia relevante.
Pensamos que la combinatoria de las imágenes y la distribución espacial unidas a la calidad del estímulo un tanto ambiguo y poco definido, es una pantalla apta para la proyección de las representaciones individuo – grupo y por lo tanto que los relatos realizados frente a este reactivo pueden poner de manifiesto desde nuestro enfoque problemáticas y características de las situaciones sociopolíticas imperantes.
Tal como expusiéramos en páginas anteriores, lo trabajado sobre esta lámina es sólo un recorte de una investigación más amplia y ella fue utilizada, al igual que el resto del material, como herramienta para la recolección de datos, surgiendo del análisis de la misma que era apta para explorar la representación social.
El sistema categorial mencionado en los inicios de esta investigación nos permitió trabajar no sólo la relación líder – grupo, sino también la capacidad para estar a solas, metas, futuro, proyecto de vida y específicamente en esta lámina, qué es lo que ocupa el lugar del Ideal.
Tal como aparece en el ítem anterior, hay diferencias en los resultados, sobre todo en la muestra 1972 / 2000 - 2002, ya que es a partir de este último año que la representación del Ideal como líder cayó en un porcentaje importante en hombres y la Categoría “sin relación” se incrementó en mujeres.
![]() Estos dos aspectos
nos llevan a interrogarnos si el “efecto trauma” que mencionamos anteriormente,
se relaciona directamente con los acontecimientos de diciembre de 2001, o si se
trata de un proceso que se venía gestando a partir de las políticas
neo-liberales que tratan de anular los liderazgos y que propician las caídas de
los líderes, como así también ponderan la economía sobre los proyectos políticos
y sociales. Si así fuera, no correspondería hablar del “efecto trauma” en un
sentido lineal, como nexo causal: Diciembre 2001 trauma, sino más
bien de “micro-traumas acumulativos”, que hicieron que los acontecimientos
vividos en ese momento desbordaran la situación.
Estos dos aspectos
nos llevan a interrogarnos si el “efecto trauma” que mencionamos anteriormente,
se relaciona directamente con los acontecimientos de diciembre de 2001, o si se
trata de un proceso que se venía gestando a partir de las políticas
neo-liberales que tratan de anular los liderazgos y que propician las caídas de
los líderes, como así también ponderan la economía sobre los proyectos políticos
y sociales. Si así fuera, no correspondería hablar del “efecto trauma” en un
sentido lineal, como nexo causal: Diciembre 2001 trauma, sino más
bien de “micro-traumas acumulativos”, que hicieron que los acontecimientos
vividos en ese momento desbordaran la situación.
Es posible que la caída de la representación líder – grupo ocurrida en la muestra 2002 haya sido el efecto de que “algo ocurrió”, culminando en ese momento un proceso que se venía gestando, ocasionando que el lugar del líder lo haya ocupado cierta banalidad y vacuidad características de la posmodernidad.
Este aporte puede entenderse como una contribución al campo de la Psicología Política Psicoanalítica en la medida en que da cuenta de procesos intrapsíquicos, tales como la representación del líder y del grupo, y la dificultad en las mujeres para lograr la relación entre ambos términos, lo cual puede ser explorado por un instrumento que sirve para ampliar la dimensión subjetiva y establecer enlaces no sólo con hechos políticos.
Esta técnica permitiría entonces trabajar no sobre situaciones excepcionales en las que lo exógeno irrumpe de manera violenta en lo anímico (terrorismo, catástrofes, violencia política de estado, desempleo, etc.), sino en situaciones más cercanas a lo cotidiano, a fin de ver como inciden cierto hechos en el aparato psíquico y en los vínculos intersubjetivos.
8. Bibliografía
- Boschan, Pedro (2001). Y ahora qué? Reflexiones sobre la realidad y el tiempo. Conferencia “Desafíos al Psicoanálisis en el Siglo XXI: salud mental, sexualidad y realidad social”. V Conferencia Interregional de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Junio 2001.
- Campo, V. – Dow, N. (1999). An ORT study of normal and patient adolescents. Simposio sobre el TRO, XVII Congreso Internacional de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. Amsterdam.
- Caride, M.R (1995). Percepción y Discurso en las Afecciones Psicosomáticas a través del TRO. Revista Actualidad Psicológica, Año XX, Nº 224.
- Casullo, N. (Comp.) (1989). El debate modernidad posmodernidad. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
- El Grupo de los Viernes (2001/2002). Comunicación personal: miembros del grupo de investigación correspondiente al área de niños y adolescentes, coordinada por la Dra. Hebe Lenarduzzi. Instituto Psicosomático de Buenos Aires.
- Falcetti, E. – Lis, A. (1999). Phillipson Object Relations Tecniques (O.R.T.) – A preliminary study on perceptual aspects of the cards. Simposio sobre el TRO, XVII Congreso Internacional de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. Amsterdam.
- Frank de Verthelyi (Comp.) (1983). El Test de Relaciones Objetales de Phillipson. Buenos Aires: Paidós.
- Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. Obras completas, tomo XXX. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1938). Esquema de Psicoanálisis. Obras completas, tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1938). La escisión del yo en el proceso defensivo. Obras completas, tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas. Tomo XVIII. Amorrortu Ed.
- Giovannini, F. – Zennaro, A. (1999). Phillipson Object Relations Techniques (ORT) – Some defensive aspects investigated in the three situations cards. Simposio sobre el TRO, XVII Congreso Internacional de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas. Amsterdam.
- Grupo Doce (2001). Del fragmento a la situación. Notas sobre la subjetividad contemporánea. Buenos Aires.
- Klein, M. (1990). Obras Completas. Buenos Aires: Paidós.
- L’Abate, L. (1967). Principios de Psicología Clínica. Buenos Aires: Paidós.
- Labourdette, S. (2003) Pensar el mundo social. Buenos Aires: Grupo Editor Iberoamericano.
- Lewkowicz, I. (1998). Subjetividad adictiva: un tipo psicosocial históricamente instituida, en Psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Maldavsky, D. (1991). Procesos y estructuras vinculares. – mecanismos de erogeneidad y lógicas. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Maldavsky, D. (1997). Sobre las ciencias de la subjetividad. Exploraciones y conjeturas. Edit. Nueva Visión.
- Maldavsky, D. (2000). “Procesos subjetivos en la adicción al trabajo y al endeudamiento”, en Actualidad psicológica N° 280.
- Phillipson, H. (1965). El Test de Relaciones Objetales (TRO). Manual. Buenos Aires: Paidós.
- Plut, S. (2000). “Pulsión social y trabajo”, en Actualidad psicológica N° 274.
- Plut, S. (2000). “Estrés laboral: revisión y propuestas”, en Actualidad psicológica N° 280.
- Plut, S. (2002). “El trabajo de la cultura y la vulnerabilidad psicosocial”. Ficha.
- Plut, S. (2000). “La pulsión laboral y el desempleo”, en Actualidad Psicológica, N° 293.
- Sampieri, R.–Collado C– Lucio, P. (1999). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
- Schwartz, L. – Caride, M.R. (2001). Validación de las Técnicas Proyectivas. Revista Publicaciones de la Editorial de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP.
- Shentoub, V. (1990). Manuel d’utilisation du T.A.T. (Approche psychoalytique). París, Francia Bordas.
- Taylor, S. Y Bodgan (1998). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Barcelona: Paidós.
- Winnicott, D. (1958). La capacidad para estar a solas, en El proceso de maduración del niño. Barcelona: Lara.